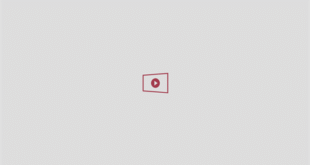“Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho”
.Pilar Primo de Rivera, noviembre de 1943
La dictadura franquista, de cuyo fin se conmemoran ahora 50 años, supuso la pérdida de derechos y libertades para toda la ciudadanía pero la privación fue aún mayor en el caso de las mujeres, que fueron relegadas a ciudadanas de segunda clase con la restauración del código civil de 1889 que consagró por ley la desigualdad de género y la superioridad del hombre. Los avances legislativos logrados por la mujer en la Segunda República fueron derogados y el franquismo, con su ideología nacionalcatólica, encumbró un nuevo modelo de sociedad beata y patriarcal que concebía al hombre como el único proveedor de recursos económicos y en la que el papel de la mujer se reducía a la maternidad y al cuidado del hogar y la familia.
Bajo estas premisas, mano dura y una fuerte presión social en contra, las mujeres tuvieron que superar todo tipo de barreras para acceder a la educación superior y al mercado laboral, con profesiones que les fueron directamente vetadas. Y aunque algunas de las leyes más retrógradas y normas se fueron relajando con leves reformas en los últimos años del franquismo, las mujeres tuvieron que esperar a la Constitución de 1978 para ver consagrada la igualdad como un derecho fundamental, estableciendo la obligatoriedad del estado de hacerla realidad a través de la legislación.
Hasta mayo de 1975, pocos meses antes de la muerte del dictador, estuvo vigente la llamada licencia marital, el permiso del marido que la mujer casada necesitaba para casi todo en su vida: firmar un contrato, tener un empleo, cobrar un sueldo, sacarse el pasaporte o abrir una cuenta bancaria. Ni si quiera tenían capacidad jurídica plena para representarse ellas mismas en un tribunal: el marido era el «representante» de su mujer y esta no podía «sin su licencia, comparecer en juicio por sí o por medio de Procurador».
Menores de edad
El franquismo negó a las mujeres su condición de individuos independientes. «Fue una clara involución que convirtió a las mujeres en menores de edad, totalmente subordinadas al varón y en situación de inferioridad respecto a este, que ni siquiera estaban consideradas sujetos de pleno derecho en la justicia», explica Beatriz García Prieto, investigadora, doctora en historia y profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de León. Esta experta recuerda que además de las limitaciones impuestas por la licencia marital, toda la vida privada de las mujeres estuvo condicionada por la ideología nacionalcatólica del régimen y la enorme influencia que tuvo la Iglesia: en su indumentaria, en su comportamiento en público y en la educación que recibieron desde niñas: «Vuestra misión es formar muchos hijos fuertes y sanos para Dios, España y la Falange».
Women working in the Franco dictatorship / Pinterest
Formando parte de un amplio movimiento de resistencia civil que empezaba por las presas políticas en las cárceles y por las mujeres y madres de presos, la lucha de las mujeres durante la dictadura fue doble, como subraya la política socialista y periodista Anna Balletbò, destacada militante antifranquista en los 60 y 70. [Anna Balletbò habló con EL PERIÓDICO para este reportaje el pasado domingo, días antes de fallecer repentinamente]. “We had to fight against the very harsh apparatus of Franco’s politics and at the same time for our rights,” says this woman who was one of those who swam against the current when in the year 66at the age of 23, left his parents’ home to live with some foreign friends and in the 70s, among his many occupations, he worked as a correspondent for the BBC under the pseudonym Lluís Sants.
El régimen franquista derogó el divorcio con efectos retroactivos, el matrimonio solo podía ser religioso –se consideró el matrimonio civil «una de las agresiones más alevosas de la República contra los sentimientos católicos de los españoles»–, el uso de anticonceptivos estaba prohibido y el aborto, castigado con la cárcel. Los malos tratos dentro del hogar no estaban reconocidos como delito (solo en casos muy graves) y aunque una mujer en teoría los podía denunciar, era muy difícil que prosperase, explica García Prieto. «Amar es soportar», predicaban los obispos.
El delito de adulterio fue restaurado, partiendo de la base de que «la gravedad del daño [era] much greater in the wife’s infidelity” because it transcended “the sphere of private honor, going so far as to hurt the most sacred social demands.” Therefore, they received prison sentences and they only in the event that “he had a manceba inside the marital home or clearly outside it.”
Un deber patriótico y moral
Esposas sumisas, perfectas madres y serviciales amas de casa. Así es como la dictadura concebía a las mujeres, a las que les encomendó como principal misión el matrimonio y la maternidad, para alcanzar la España de los 40 millones de habitantes que anhelaba el dictador después de las pérdidas en vidas de la Guerra Civil. Tener hijos se consideraba un deber patriótico y moral y se instituyeron los incentivos a las familias numerosas (a partir de 4 hijos) y medallas y distinciones para las familias con muchos hijos, reconocimientos públicos que reforzaban el ideal de mujer como madre y de los que la dictadura hacía gran propaganda.
Para fomentar la maternidad, la mujer debía quedarse en casa. «El Estado liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica», estableció el Fuero del Trabajo de 1938, que estipulaba la excedencia casi forzosa de las mujeres casadas, que recibían una dote si su puesto era ocupado por una soltera. En el caso de la mujer trabajadora, su retribución era menor a la del hombre, tenía menos protección social y la imposibilidad de ascensos.
‘Sus labores’
De profesión «Sus labores», escribía una mujer en documentos oficiales, censos y formularios para indicar que no trabajaba fuera del hogar y se dedicaba a las tareas domésticas. Era una descripción no solamente de su ocupación, sino una declaración sexista socialmente aceptada y promovida por el régimen sobre cuál debía ser el rol de la mujer en la sociedad, bajo la que a veces se enmascaraban «largas jornadas de sol a sol en el campo o al cuidado de las granjas y animales domésticos» en el caso de las jornaleras, subraya García Prieto.
Esta experta añade además en este sentido cómo las mujeres que trabajaban fuera del hogar «ni siquiera aparecían en los registros de población activa al no ser reconocidas como trabajadoras, sino que se consideraba que realizaban trabajos complementarios y secundarios». Una afirmación que sostiene Lidia Falcón –abogada, activista antifranquista y fundadora del Partido Feminista en 1979– que recuerda que un estudio suyo publicado en 1964, Los derechos civiles de la mujer, «reflejaba que en ese momento había 2.000 mujeres en España trabajando en las canteras y las carreteras, a pico y pala. Pero estaban explotadas, con unos sueldos miserables.»
Sección Femenina
Tres pilares sostenían la política de género del régimen franquista: la educación, la Iglesia y la Sección Femenina de Falange que dirigió Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange –partido único del régimen–, José Antonio Primo de Rivera. La Sección Femenina fue la principal herramienta para modelar el ideal de mujer como «esposa fiel y madre abnegada» y estaba presente en todos los ámbitos de la vida de las mujeres desde niñas: en la elaboración de manuales escolares, en la supervisión de la educación, en la promoción del deporte –siempre ligero– y campamentos femeninos, en la edición de revistas y en la formación en asistencia social.
Sección Femenina impuso el servicio social obligatorio para mujeres de entre 17 y 35 años si estas querían trabajar, ir a la universidad o viajar al extranjero. Durante tres o seis meses, dependiendo de la época, recibían formación ideológica, religiosa y doméstica: desde la historia de la Falange al catecismo, pasando por clases de costura, planchado e higiene.
Formación muy simple para las mujeres
«La regresión de los derechos de la mujer empezaba ya en la educación», afirma García Prieto, que subraya que todo estaba enfocado a que las chicas recibieran una formación muy simple. La escolarización obligatoria acababa a los 12 años, y no todas las familias podían costear el bachillerato, sobre todo en los primeros años del franquismo, algo que fue cambiando cuando España alcanzó el desarrollo económico, en los 60, y fue aumentando el número de alumnos y alumnas en etapas más avanzadas.
Si debían elegir, era el varón el que proseguía con sus estudios. En aulas segregadas, las chicas en secundaria y bachillerato añadían además a sus asignaturas otras materias que se resumían en «Enseñanza del hogar». «Yo que sacaba buenas notas estuve a punto de suspender el bachillerato porque no se me daba bien la vainica», recuerda Magda Oranich, abogada y política, que se licenció en Derecho en 1968.
Brecha en la universidad
La mayor brecha estaba sin embargo en las universidades. Diversos estudios e investigaciones sitúan la presencia de mujeres en torno al 10% al principio del franquismo, porcentaje que se elevó al 25% en los 60 y rondaba el 30% al morir el dictador, siendo muy desigual en las carreras de letras y científicas. Nada impidió nunca a las mujeres acceder a la universidad pero no era lo corriente en un entorno «en el que se entendía que aquellos conocimientos al margen de lo que tenía que saber una mujer para llevar su casa no eran tan necesarios», afirma García Prieto. El origen social también marcaba la diferencia y en muchos casos las que llegaban a la universidad «eran hijas de afines al régimen», subraya esta investigadora.
«El franquismo se encargó de concienciar a las mujeres de que su misión en la vida era parir españoles, nada más. Y esa idea se inculcaba en todos los ámbitos de la vida. En los colegios, en la sociedad, en las parroquias. En esa labor, el papel de la Iglesia fue fundamental, porque su poder de influencia fue muy fuerte», sostiene Lidia Falcón. «El destrozo que el régimen hizo con las mujeres, con apoyo de la Iglesia, fue brutal, y lo heredaron las siguientes generaciones de españolas, que crecieron con la huella de ese patrón mental. De todos los países católicos, el más fascista, beato y machista, fue España», remacha esta histórica feminista.
Una idea que sustenta García Prieto, quien subraya cómo la influencia de la Iglesia marcaba hasta el último detalle de la vida de las mujeres, «desde su indumentaria a cómo debían comportarse en público o cómo debía ser su ocio». Los obispos se erigieron en auténticas autoridades que dictaban a través de las pastorales las «reglas de modestia» que debía acatar toda mujer, y que luego se traducían en órdenes de las autoridades civiles, como esta del gobernador civil de León: «Honestidad en los vestidos, sin exagerar los escotes, faldas y mangas. Suprimido radicalmente el ir sin medias. Más vale llevarlas zurcidas que ir sin ellas. Si faltan pesetas, se suprimen bares y cines».
Despojarse de complejos fue lo primero que tuvieron que hacer las mujeres que empezaron en los 60 a dejar oír su voz. Antes fue imposible. «Nuestras protestas ni se oían, ni se veían, ni se entendían. Teníamos la lucha vedada. Los obreros podían hacer huelga y parar una fábrica, pero ¿qué íbamos a hacer nosotras? ¿Huelga en el hogar y dejar a los niños sin comer y a los abuelos sin atender? En los 50, en España no había lucha feminista. Y la poca que había era clandestina, no trascendía», afirma Falcón.

Lidia Falcón in one of the first feminist demonstrations that took place in Spain after Franco’s death (1) / Cedida
Mercedes Formica, abogada, y la aristocrática María Laffitte fueron las voces femeninas más destacadas que desde la cercanía al régimen denunciaron la situación de la mujer y plantearon la necesidad de cambiar su posición legal y social. La inmensa mayoría de mujeres lo hizo desde la lucha clandestina contra el franquismo, desde el ámbito intelectual y asociaciones universitarias, pero también desde los movimientos vecinales, de amas de casa, de mujeres de presos, recuerda García Prieto, que sitúa a finales de los años 60 y principios de los 70 la ebullición de grupos feministas, con la circulación de textos y artículos como los que publicaban Falcón o la escritora Maria Aurèlia Capmany. «A las mujeres se nos tenía poca consideración, no éramos enemigos peligrosos para el régimen, así que con nosotras había más manga ancha a la hora de escribir, la censura no era tan rígida como con los hombres», recuerda Falcón.
Jornadas en Madrid y Barcelona
El despertar del interés por el feminismo, junto con el trabajo silencioso y clandestino que realizaban grupos de mujeres en jornadas, debates, charlas, artículos –una «mancha de aceite que crecía», en palabras de Balletbò– , germinarían en diciembre del 75 –año que la ONU había declarado año internacional de la mujer–, pocos días después de la muerte del dictador, en las Jornadas de la Liberación de la mujer que se celebraron en Madrid con la asistencia de medio millar de mujeres. Al año siguiente, en mayo de 1976, en Barcelona, fueron 4.000 las que pasaron por el paraninfo de la Universitat de Barcelona (UB) en cuatro días de debates de las primeras Jornades Catalanes de la Dona.
Se considera el momento definitivo de la eclosión del movimiento feminista. Fueron actos interclasistas en los que estaban representadas mujeres trabajadoras, amas de casa, universitarias, intelectuales. En la UB estaban entre otras, Falcón, Balletbò, Oranich, Montserrat Roig, Capmany, Teresa Pàmies, Rosa Griso y Amparo Moreno. Balletbò aún recuerda como Capmany pedía dinero a Jordi Pujol, presidente entonces de Banca Catalana, y a quien luego sería su conseller de Economía, Ramon Trias Fargas, para poder financiar las jornadas. Fueron un antes y un después. Murió el dictador, pero no la rabia.
The post submissive women under Franco appeared first on Veritas News.